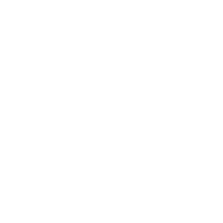La mirada comprometida de Ernesto Sabato
El escritor argentino Ernesto Sabato (1911-2011) fue una de las voces intelectuales más comprometidas de las últimas décadas.
Conocí su obra con retraso, ya en los noventa, a través de una de esas novelas oficialmente prestigiosas que parecen haber calado, a la vez, en un público más amplio de lo esperable.
De esa obra, El túnel, que se había publicado en 1948, tengo el lejano recuerdo de una historia atractiva, envolvente, un punto misteriosa. Sabato publicó sólo otras dos novelas: Sobre héroes y tumbas, que me pareció otro poderoso relato, y Abaddón el exterminador, que no he leído. Y, según ha contado repetidamente su autor, todas ellas vieron la luz prácticamente de milagro. El túnel no encontró editor y, al final, fue un pariente de Sabato quien financió su coste. Luego se convertiría en un éxito.
Los manuscritos de las otras dos novelas pudieron haber acabado en el fuego, como tantísimas páginas que escribió, pero su esposa, Matilde, lo convenció de salvarlas. Su autor temía que alguien pudiera encontrarle las insuficiencias que él veía en ellas. Además, le parecían relatos desagradables. De hecho, a sus hijos les prohibió leerlos hasta bien avanzada su adolescencia.
Cuando me adentré más en el personaje del escritor, fue en esos años en que aparecieron sus últimas obras, que ya no eran de ficción, sino que en ellas se expresaban las sensaciones vitales y sociales de un hombre ya anciano, entre sus ochenta y siete y los noventa y dos años. Fue un tiempo muy difícil para él. Años con la pesadumbre de no poder leer ni escribir por él mismo, pues él, que había hablado tanto de los ciegos en sus novelas, sufrió la pérdida de una parte de su visión.
Entonces se reconvirtió a la que había sido su primera inclinación: la pintura. Sus cuadros expresionistas parecían una mezcla de Edvard Munch y Goya, siempre en sus temas más terribles. Otro de los grandes estragos que sufrió vino dado por el hecho de haber perdido a su primogénito en un accidente de automóvil. Por otro lado, su esposa Matilde, sufrió de arterioesclerosis durante unos últimos años en los que vivió dolorida y postrada.
A todos esos dolores, los del deterioro de su propia salud y los de las muertes tan cercanas, se sumaba su desencanto con respecto a la situación del mundo. Y su visión negativa no era una de esas amarguras que les sobrevienen a los hombres maduros y que solo se expresan con aquella cantinela que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sabato no tuvo que esperar a tiempos tan modernos como el nuestro para lamentar una deshumanizadora transformación de la sociedad. Ya en 1951, escribió Hombres y engranajes, un ensayo en el que denunciaba el nihilismo provocado por el progreso. Una de sus obsesiones era la crítica de la impostura con la que sepultamos nuestra vida auténtica.
Mucho después, en el año 2000, con La resistencia (libro que, curiosamente, en un primer momento se publicó en Internet de forma gratuita) también criticaba algunos aspectos de la vida moderna. Previamente, en 1998, en Antes del fin, había escrito un testamento literario que comprendía tanto memorias como expresión de sentimientos actuales. Finalmente, en 2004, se publicaría su último libro, España en los diarios de mi vejez, en el que consignaba las sensaciones y los pensamientos que iba teniendo en sus recientes estancias por España. Fueron libros que él apenas pudo teclear o caligrafiar, y que tuvieron que ser dictados.
En las numerosas entrevistas en torno a aquellos años, encontramos a un hombre triste, que habla muy pausadamente, poniendo cuidado en cada palabra. Esa voz meditada suplía, de algún modo, a la escritura entre autobiográfica y ensayística a la que ahora tendía. Insistía en que sus novelas habían salido de su inconsciente y lo que escribía ahora era más racional. Tenía muy claras las características de la más grande literatura, entre la que se encontraría una obra como El Quijote. Distinguía entre un buen escritor, como Beckett, y uno verdaderamente grande, aquel que, en su obra, habría logrado abarcar la vida desde todos los ángulos.
En su juventud había sido comunista, pero se desengañó pronto de aquellos movimientos. Ahora ya no le importaba demasiado que le llamaran ácrata. Lo tenía claro: no quería la igualdad sin libertad pero tampoco una sociedad injusta aunque libre. Se opuso a la dictadura argentina, y se significó presidiendo el tribunal que recogió la denuncia de todos sus crímenes cometidos.
Siempre permaneció sensible a los padecimientos de los desheredados. En Antes del fin nos cuenta algo que, con las revoluciones tecnológicas, la robotización, y la insensibilidad de los que manejan la economía, sabemos que ha ido en imparable aumento: “cada mañana, miles de personas reanudan la búsqueda inútil y desesperada de un trabajo. Son los excluidos, una categoría nueva que nos habla tanto de la explosión demográfica como de la incapacidad de esta economía para la que lo único que no cuenta es lo humano. Son excluidos los pobres que quedan fuera de la sociedad porque sobran. Ya no se dice que son “los de abajo” sino “los de afuera”. En Antes del fin, reincidía en una tremenda constatación: “El hombre no progresa, porque su alma es la misma. Como dice el Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol”.
Escribió poco, pero aun así demasiado, según él. “Ya lo he dicho todo”, y lamentaba que otros hubieran acabado escribiendo de más. Para él, el artista era aquél “a quien la realidad le parece mal y aspira a la perfección, y por eso hace arte”. Y la escritura también es una forma de utilizar los propios fantasmas: “Querían hacerme psicoanálisis y, comprendiendo que podría ser eficaz, precisamente por eso no me lo quise hacer”. No se lamentaba de no haber recibido el Nobel pues se alineaba con tantos grandísimos escritores que, al parecer, tampoco se lo habían merecido. Y, frente a aquellos, estaban algunos que sí lo habían obtenido, de los que pensaba: “Me parecieron unos gigantescos enanos, espiritualmente hablando”.
Que el escribir le sirviera de alivio contra las tristezas, fue cierto casi siempre, pero hubo algunas excepciones, devastaciones anímicas contra las que nada pudo en un principio. Así lo expresaba, refiriéndose a la pérdida de su hijo Jorge: “¡Cuántas veces, hundido en negras depresiones, en la más desesperada angustia, el acto creativo había sido mi salvación y mi baluarte! Creía entonces en Pavese cuando dijo que al sufrir aprendemos una alquimia que transfigura en oro al barro, la desdicha en privilegio. Pero la ausencia de Jorge es irreparable. Supe que ninguna obra nacida de mis manos me podía aliviar, y me pareció hasta mezquino que intentara distraerme, o aun pintar o escribir algo”.
Sabato era ateo, pero hay gravedades en las que uno debe simular ante sí mismo que puede creer: “En este atardecer de 1998, continúo escuchando la música que él amaba, aguardando con infinita esperanza el momento de reencontrarnos en ese otro mundo, en ese mundo que quizá, quizá exista”.
Cuando miraba a la juventud, lo hacía al mismo tiempo a sí mismo: “siempre me han preocupado estos jóvenes cuyos ojos están destinados a la belleza, pero también al infortunio porque ¿qué más desventurado que un sediento buscador de absolutos? En mi juventud, en distintas oportunidades tuve la tentación del suicidio, pero terminé salvándome al comprender el sufrimiento de todos los que se entristecerían con mi muerte”. En su senectud, el escritor argentino parecía avergonzarse un poco de algunos de sus ímpetus juveniles, de cierto carácter desaforado: “por debajo un ser más comprensivo y sereno intentaba calmar la furia de su oponente, de desviar el curso de los hechos; pero como un gran río salido de madre, se impuso el otro, el violento, como un energúmeno”. Su carácter impulsivo hizo que, en su niñez, quisiera ahogar a su hermano Arturo con sus propias manos, por quien sentía unos celos terribles. Sabato era honesto y no se excluía como portador —cuando analizaba sus versiones menos maduras, al menos— de las grandes deficiencias del hombre.
En ese diario que iba escribiendo y en el que narraba sus andanzas por España —país en el que, en 1984, había recibido el Premio Cervantes— iba anotando aquello que le transmitía cada ciudad en relación con su historia cultural: “En Alicante murió Miguel Hernández. Acá, en esta ciudad, consumó su destino trágico. Aquí, en el Reformatorio de Adultos, acabará aquel doloroso peregrinaje de cárceles en que transcurrieron sus últimos años. Testimonio de aquel tiempo de lucha, de amor, de entrega, de hambre y de ternura, son las cartas que, desconsoladamente, le escribe a Josefina”.
En los últimos años, antes de la definitiva fase de su vida longeva, se convirtió en un faro moral para la juventud que aspiraba a cambiar el mundo. “Y entonces continúo este testimonio, o epílogo, o testamento espiritual, de la manera que quieran nombrarlo, dedicado a esos muchachos y chicas desorientados, que se acercan en ocasiones tímidamente y, en otras, como los que buscan una tabla en el mar, después de un naufragio. Porque creo que tan sólo eso puedo ofrecerles: precarios restos de madera”. Ante ellos, pese a su pesimismo básico, mostraba una ligera esperanza. Recordaba a María Zambrano: “No se pasa de lo posible a lo real sino de lo imposible a lo verdadero”. Y añadía: “Muchas utopías han sido futuras realidades”.
Durante muchos años vivió tan solo despidiéndose de la vida: “Los chicos me hablan de sus tristezas, de las ganas de morir, me cuentan, también, cómo se aferran a Martín y a Hortensia Paz, porque los ayudan a resistir esta vida atroz y despiadada. Siempre habrá alguien a quien nuestra ausencia resultará irreparable: una madre, un padre, un hermano; cualquier ser por remoto que fuera. Un entrañable amigo, hasta un perro basta”. Su esfuerzo era por sobreponerse ante sí mismo, pero también ante los demás, en ese compromiso social que siempre acompañó a su particular tarea como artista y como hombre: “Y en momentos en que cavilo sobre la vida, sobre este enigmático final, cuando ya no tengo fuerzas para seguir escribiendo, cuando todo me parece absurdo e inútil, y este libro, sobre todo este libro, ¿qué clase de ánimo podría darles a quienes desesperadamente me piden auxilio?”
Ernesto Sabato asumió con rigor ese papel que la parte más sensible de la sociedad le demandaba. Se sobreponía a las perturbaciones personales que lo atravesaban e intentaba salvar algunas certezas que se pudieran compartir. Insistía en esa claridad de intenciones que, lamentablemente, de una forma concreta y eficaz, tan difíciles son de llevar a la práctica común.
Fuente: mundiario