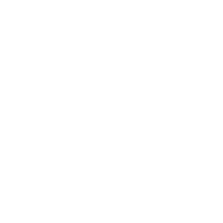Memorias de un homosexual en los campos de concentración nazis
Viena, marzo de 1939. En aquel entonces yo tenía 22 años y estudiaba en una escuela superior de la ciudad preparándome para una carrera académica, más por complacer a mis padres que a mí mismo. Como la política no me interesaba mucho, no formaba parte de la asociación estudiantil nazi ni era miembro del partido ni de ninguna de sus organizaciones.
No es que tuviera nada en contra de la nueva Alemania. Después de todo, el alemán era mi lengua materna y lo sigue siendo, pero la educación que de adolescente recibí en casa siempre tuvo un carácter marcadamente austríaco. Me refiero a que en nuestra casa reinaba la tolerancia y no se hacían distinciones entre las personas por el hecho de que hablaran un idioma diferente, practicaran otra religión o tuvieran un color de piel distinto del nuestro. Respetábamos las opiniones de los demás sin importar lo extrañas que os pudieran parecer.
Esta es la razón de que todo cuanto hablaban en la universidad acerca de la raza alemana y de la nación, Alemania, que el destino había elegido para dirigir y gobernar Europa, no resultara demasiado arrogante. Y motivo suficiente para que no simpatizara mucho con los nuevos amos nazis de Austria ni con sus ideas.
Formábamos lo que se dice una familia pequeño burguesa de estricta moral católica. Mi padre era un alto funcionario del Estado, puntilloso y correcto en todo cuanto le atañía, ejemplo digno de respeto para mí y mis tres hermanas menores. De pequeños nos regañaba con serenidad y sensatez cuando hacíamos travesuras, reprendiéndonos con el dedo índice en alto, y siemprenos recordaba que mi madre era la señora de la casa. La veneraba profundamente y, que yo recuerde, nunca dejó que pasara el día de su cumpleaños o de su santo sin regalarle flores.
Mi madre, que aún vive, ha sido siempre la encarnación de la bondad y el cariño hacia sus hijos, dispuesta en todo momento a ayudarnos cuando estábamos preocupados o afligidos. Ciertamente, se enojaba o ponía el grito en el cielo cuando debía hacerlo, pero sus enfados no duraban mucho y nunca dejaba lugar al resentimiento. No solamente era una madre para nosotros, sino también una buena amiga a la que podíamos confiar todos nuestros secretos, pues siempre tenía una respuesta razonable, incluso en las situaciones más complejas.
Desde los dieciséis años me di cuenta de que me atraían más las personas de mi propio sexo que las mujeres. Al principio no me pareció que ello tuviera nada de particular, pero cuando mis compañeros de escuela les dio por enamorarse de muchachas y galantear con ellas, mientras yo estaba prendado y embelesado de otro muchacho, empecé a reflexionar en lo que esto suponía.
Me sentía feliz en compañía de las chicas y disfrutaba estando con ellas, pero pronto me di cuenta de que las apreciaba sólo como compañeras de clase, con los mismos problemas y satisfacciones de la escuela, y que no corría tras ellas con los ardientes deseos de los demás muchachos. El hecho de tener inclinaciones homosexuales nunca me hizo abominar a las mujeres no sentir la menor repulsión hacia ellas, todo lo contrario. Sencillamente no podía enamorarme de ellas; era algo ajeno a mi propia naturaleza, aunque alunas veces lo intenté.
Durante tres años conseguí ocultar a mi madre el secreto de mis sentimientos homosexuales, aunque fue muy duro para mí no poder hablar de ellos con nadie. Hasta que un día decidí confiarme a ella y le confesé todo lo que nos creemos en el deber de decir para aliviar nuestro corazón y nuestra conciencia, no tanto en busca de sus consejos, sino para liberarme definitivamente del peso de un secreto que me agobiaba.
-Querido hijo –me respondió- , es tu vida y tú quien tiene que vivirla. Nadie puede cambiarse el pellejo y meterse en otro, tienes que resignarte y saber llevarlo. Si crees que solamente con otro hombre encontrarás la felicidad, eso no quiere decir que te hayas convertido en un monstruo. Pero cuidate de las malas compañías, y evitalas, porque caerías enseguida en el chantaje. Trata de encontrar un amigo estable, eso te alejará de muchos riesgos. Yo ya lo sospechaba desde hace tiempo. No pierdas la paciencia porque seas así. Sigue mis consejos y recuerda que, pase lo que pase, eres mi hijo y siempre puedes acudir a mí con tus preocupaciones.
El parecer y las palabras razonables de mi madre me confortaron mucho. No hubiera esperado otra cosa de ella: en cualquier situación, siempre había sido la mejor amiga de sus hijos. En mis años de universidad conocí a varios compañeros que sentían lo mismo que yo, o mejor dicho, que tenían gustos parecidos a los míos. Creamos una asociación estudiantil; al principio contaba con pocos miembros, pero después de la invasión alemana y del Anschluss su número aumentó pronto con otros estudiantes del Reich. Como es natural, no nos limitábamos a repasar los trabajos académicos en grupo: no tardaron en formarse parejas y un día, a finales de 1938, conocí al gran amor de mi vida.
Fred era hijo de un jerarca nazi del Reich. Me llevaba dos años y quería terminar sus estudios en la escuela de medicina de Viena, célebre en todo el mundo. Tenía un carácter enérgico y al mismo tiempo sensible; su apariencia viril, su facilidad para los deportes y los descomunales conocimientos que tenía me impresionaron tanto que cal cautivado enseguida. Yo también debí gustarle, supongo que por mi encanto vienés y mi marcada sensibilidad. Además, yo tenía también un cuerpo atlético, lo que no dejó de tener su efecto. Éramos muy felices el uno con el otro y hacíamos toda clase de planes para el futuro, seguros de que nunca nos separaríamos.
Un viernes, a eso de la una de la tarde, casi exactamente un año después de que Austria se hubiera convertido en una mera Ostmark, oí que llamaban dos veces al timbre de la puerta. Solamente fueron dos timbrazos cortos, pero de alguna manera sonaron imperiosos, autoritarios. Al abrir me sorprendió ver a un hombre vestido con sombrero de ala ancha y abrigo de cuero. Tras decir secamente la palabra “Gestapo” me entregó una tarjeta con un requerimiento reglamentario en el que se me citaba para presentarme a un interrogatorio a las dos de la tarde en el cuartel central de la Gestapo, ubicado en el hotel Metropol de la Morzinplatz.
Mi madre y yo nos quedamos perplejos, aunque yo solo acertaba a pensar que la citación tendría que ver con algún asunto de la universidad: probablemente estarían investigando a un universitario que habla caído en desgracia dentro de la liga de estudiantes nacionalsocialista.
—No puede ser nada grave —le dije a mi madre—. Si lo fuera, la Gestapo me habría llevado detenido.
Mi madre no acabó de tranquilizarse, se le podía ver la preocupación en el rostro. Yo, por mi parte, tenía una vaga sensación de desmayo en el estómago, ¡pero quién no siente algo así en una dictadura cuando tiene que ir para ser interrogado a las dependencias de la policía secreta!
Eché un vistazo por la ventana y vi que el hombre de la Gestapo estaba unas puertas más adelante, parado frente a un escaparate. Parecía que sus ojos observaban nuestra puerta en lugar de mirar los artículos expuestos en la tienda. Cabía suponer que le habían ordenado vigilarme para evitar que intentara escapar. No había duda de que me seguiría los pasos hasta el hotel. La escena me dio mucho que pensar, y me asaltó una angustia indefinida: la sensación de que un peligro me acechaba.
Mi madre debió de sentir lo mismo, porque cuando me despedí de ella para acudir al requerimiento de la Gestapo, me dio un abrazo muy cariñoso y me repitió varias veces:
—jCuidate, hijo, cuidate!
Ninguno de los dos pensó, sin embargo, que sólo nos volveríamos a ver y abrazar al cabo de seis años: yo convertido en una piltrafa humana, ella en una mujer destrozada, atormentada por la suerte de su hijo, pues durante seis años tuvo que soportar los insultos y el desprecio de los vecinos y de los demás ciudadanos porque era sabido que su hijo era homosexual y habla sido enviado a un campo de concentración.
Nunca volví a ver a mi padre desde aquel día. Solamente después de que fui liberado en 1945 me enteré por mi madre de las muchas veces que mi padre habla intentado que me soltaran mediante instancias que escribía al ministro del Interior, a la Gauleitung de Viena y a la Central de Seguridad del Reich en Berlín. A pesar de los muchos contactos que tenía en su calidad de alto funcionario del gobierno, nunca lo consiguió, y todas sus súplicas fueron rechazadas.
Debido a las peticiones que presentó, pero sobre todo debido a que su hijo estaba encarcelado en un campo de concentración por ser homosexual, algo que el régimen nazi consideraba jurídicamente intolerable en un alto funcionario, a finales de 1940 se vio obligado a aceptar su jubilación forzosa con una pensión reducida. No pudo soportar mucho tiempo esta humillación y en 1942 se quitó la vida, lleno de amargura y dolor contra una época en la que nunca supo encontrar su sitio, decepcionado de todos los amigos que no quisieron o no pudieron ayudarlo. Escribió una carta de despedida a mi madre, pidiéndole que lo perdonara por dejarla sola: Mi madre aún conserva la carta; en las últimas líneas se lee:
…ya no puedo soportar más las burlas de mis conocidos y colegas, y de nuestros vecinos. ¡Es demasiado para mí! Nuevamente te ruego que me perdones. ¡Dios proteja a nuestro hijo!
Llegué a la central de la Gestapo a las dos menos cinco. Parecía una colmena en ebullición: guardias de las SS iban y venían; otros, con uniforme nazi o con el brazalete dorado del partido, pasaban presurosos por los pasillos y las escaleras. Al entrar por la puerta principal me topé con unos hombres vestidos de paisano: en sus rostros serios se advertía lo contentos que estaban por salir de ese edificio.
Entregué la tarjeta de citación y un hombre de las SS me llevó a la Sección IIs. Esperamos fuera de una estancia en la que un letrero grande indicaba el nombre del oficial a cargo, hasta que un secretario que estaba sentado en la antecámara y también llevaba un uniforme de las SS nos anunció y nos hizo entrar.
—¡Solicito su permiso, señor doctor! —El hombre de las SS se cuadró golpeando los tacones, entregó mi tarjeta y desapareció inmediatamente.
El tal doctor, vestido de civil pero con el pelo muy corto y la cara perfectamente afeitada, características que lo delataban como oficial de alto rango, estaba sentado detrás de un imponente escritorio con montones de carpetas, todas muy rectas y ordenadas. No me prestó la menor atención, ni levantó la vista para mirarme: siguió escribiendo sin decir palabra.
Permanecí de pie y esperé. Durante varios minutos no sucedió nada. Había un gran silencio en la habitación y apenas me atrevía a respirar; mientras, éI continuaba escribiendo sin alzar la vista. El único sonido que se percibía era el rasgueo de su pluma estilográfica. Yo estaba cada vez más y más nervioso, aunque me daba cuenta de que se trataba de una táctica para ablandarme. De improviso, apartó el portaplumas y me miró penetrantemente con sus fríos ojos grises:
—Eres un marica, un homosexual, ¿lo admites?
—No, no, no es cierto —balbuceé, del todo sorprendido por su acusación, que era lo último que me esperaba. Había pensado que se trataría sólo de algún asunto político, tal vez de algo que tendría que ver con la universidad; de pronto me habían arrebatado mi secreto, tan celosamente guardado.
—¡No me mientas, maricón de mierda! —gritó con enfado—. Tengo pruebas fehacientes, ¡mira esto!
Sacó del cajón del escritorio una fotografía de tamaño postal y me la mostró.
—¿Lo conoces?
Su índice alargado y velludo apuntaba a la fotografía. Claro que conocía la foto. Era una instantánea que alguien nos había hecho a Fred y a mí. Estábamos abrazados de los hombros como dos amigos.
—Sí, es mi amigo y compañero de clase Fred.
—Conque si —dijo con calma; pero con gran rapidez añadió—: Hicieron cochinadas juntos, ¿lo confiesas?
Su voz, fría y cortante, estaba llena de desprecio.
Negué con la cabeza. No podía articular palabra, era como si me hubieran atado una cuerda en la garganta. Sentí que todo el mundo se derrumbaba en mi interior, el mundo de mi amor y amistad con Fred. Nuestros encuentros secretos, nuestro juramento de fidelidad, de no revelar nunca nuestra amistad a otros, todo parecía haber sido traicionado. Estaba temblando de agitación, no sólo por las preguntas del doctor, sino también porque se había destapado mi relación con Fred. El doctor tomó la foto y la dio vuelta. En la parte posterior estaba escrito: “A mi amigo con cariño eterno e íntimo afecto”. Yo me lo esperaba, en cuanto me mostró la fotografía recordé que al dorso estaba escrito mi voto de amor. Se la había regalado a Fred en la Navidad de 1938. Debe de haber caído en manos extrañas, pensé fugazmente. Tal vez la encontró su padre, aunque eso parecía poco probable porque no se ocupaba demasiado de su hijo, o al menos, esa impresión daba. EL caso es que ahora la foto estaba ahí, sobre la mesa, delante de mis ojos y de los del hombre de la Gestapo.
—¿Es tu letra y tu firma?
Asentí, los ojos empezaban a llenárseme de lágrimas.
—¿Lo ves? –dijo con satisfacción y jovialidad-, vamos, firma aquí.
Me pasó una hoja escrita hasta la mitad que firmé con mano temblorosa. Las letras se desvanecían ante mis ojos, las lágrimas me fluían ahora abiertamente. De pronto el guarda de las SS que me había conducido al despacho entró en la habitación.
—Lléveselo –dijo el doctor, mientras daba al guarda un pedazo de papel. Volvió a sumergirse en sus carpetas, sin molestarse siquiera en mirarme.
Ese mismo día me condujeron a los calabozos de la calle Rossauerlände, situados en la comisaria que los vieneses conocemos como “Ia Liesb”, ya que antes la calle se llamaba Elisabethpromenade.
Mis continuas peticiones de llamar por teléfono a mi madre para decirle dónde me encontraba fueron rechazadas con estas palabras:
—Pronto se enterará de que no volverás más a casa.
Luego me sometieron a una meticulosa inspección física que me resultó muy embarazosa: tuve que desnudarme por completo para que el policía que me registraba pudiera comprobar que no llevaba oculto ningún objeto prohibido, e incluso hube de doblar la cintura y abrir las piernas. Después pude vestirme, pero me retiraron el cinturón y los cordones de los zapatos. Me encerraron en una celda individual en la que, sin embargo, había ya otras dos personas. Mis compañeros de celda eran delincuentes en prisión preventiva, uno acusado de robar en una casa y el otro de estafar a viudas que buscaban nuevo marido. Quisieron saber enseguida el motivo por el que me habían detenido, pero lo oculté. Les dije que ni yo mismo lo sabía. Por lo que me contaron supuse que ambos estaban casados; tendrían unos treinta o treinta y cinco años.

Cuando se enteraron de que yo era un “marica”, pues uno de los vigilantes se encargó de decírselo elocuentemente con una aviesa sonrisita, de inmediato se pusieron a hacerme propuestas de lo más explicitas. Propuestas que yo rechacé indignado, en primer lugar porque en mi situación no estaba de humor para aventuras amorosas y además, según les expliqué decididamente, no era de los que hacían la calle y se entregaban a cualquiera.
Esto hizo que me insultaran a mí y a “toda la calaña de maricas”, que merecían ser exterminados. Consideraban inaudito que las autoridades carcelarias hubieran puesto a un ser abominable como yo con dos personas relativamente decentes en la mismacelda. Aunque tuvieran conflictos con la ley, por lo menos eran hombres normales y no maleantes pervertidos. Ellos nunca se pondrían a la misma altura de los maricas, a los que había que clasificar como animales. Los insultos de este porte contra mí y mis compañeros de infortunio homosexuales prosiguieron durante un buen rato, siempre recalcando su honor de hombres decentes en comparación con los asquerosos maricones. Por las cosas que decían, parecía que hubiera sido yo y no ellos quien hubiera hecho las proposiciones.
Lo más increíble fue que la primera noche descubrí que tenían relaciones entre ellos, sin importarles que yo los viera o los oyera. Desde su punto de vista —el punto de vista de Ia gente supuestamente normal— se trataba solamente de una práctica de emergencia, y no de un lío entre maricones.
¡Como si estas experiencias sexuales se pudieran dividir en normales y anormales! Posteriormente descubriría que no sólo eran de esa opinión los dos matones de mi celda, sino casi todos los hombres supuestamente normales. Todavía me pregunto qué impulsos se consideran normales y cuáles anormales. ¿Será que hay un hambre normal y otra anormal, una sed normal y otra anormal? ¿Acaso el hambre no es siempre hambre y la sed, sed? ¡Cuánta hipocresía y falta de lógica subyacen a una diferenciación semejante!
Dos semanas más tarde llegó el día de mi juicio, y la justicia demostró un celo inusual en mi caso. De acuerdo con el artículo 175 del código penal, un tribunal austriaco me acusó de comportamiento homosexual reiterado y me condenó a una pena de seis meses de cárcel, endurecida con un día de ayuno al mes.
El procedimiento contra el segundo acusado, mi amigo Fred, fue sobreseído por enajenación mental del imputado. No se dio ninguna explicación precisa del motivo por el que el segundo acusado padecía enajenación mental ni, en consecuencia, de la razón para retirar la denuncia. En el propio rostro del juez podía verse que no habla quedado muy satisfecho con la sentencia.
No importaba: en el Tercer Reich de Hitler incluso los jueces, supuestamente tan independientes, tenían que plegarse a las razones de Estado nazis.
Algún poder superior debió de meter baza e influir en el proceso judicial. Me imagino que el padre de Fred, un importante personaje del Tercer Reich, hizo uso de sus influencias y consiguió mantener a su hijo fuera del proceso.
Por mi parte, sin embargo, más tarde vería cómo ese mismo poder continuaba persiguiéndome incluso después de terminar la condena. No debía ser liberado, nunca debía regresar al mundo exterior, para que la opinión pública no supiera que el hijo de un jerarca del partido y del Estado nazis era homosexual y que se habla visto envuelto en un caso de trolos. Entonces me quedó claro por qué la Gestapo se había involucrado en un caso como este sin mayor importancia.
Nunca supe si la Gestapo también interrogó a Fred, ni lo vi ante el tribunal. En el juicio siempre se refirieron a él como el segundo acusado, sin mencionar su nombre. Desapareció de mi vida, y hasta hoy no he vuelto a verlo. Después de 1945 intenté averiguar qué había sido de él y si aún estaba vivo, pero fue en vano. He oído decir que su padre se pegó un tiro al final de la guerra. Fui trasladado a la prisión del distrito I de Viena para cumplir la condena. Una vez más hube de soportar la misma inspección corporal, como en los calabozos de la comisarla; luego me metieron en una celda individual. Dos días después se me asignó el trabajo defací, como se decía en la jerga de la prisión. Me tocaba servir las comidas tres veces al día, de celda en celda acompañado, como es evidente, de un carcelero, y una vez por semana tenía que recoger las camisas de los prisioneros y devolverles las limpias. Por la mañana y por la tarde tenía que fregar los pasillos de mi planta y hacer toda clase de trabajos que los carceleros necesitaran, estando a su servicio.
Esta obligación de realizar trabajos hizo que mi paso por la prisión fuera menos duro. Además, los tresfaci de nuestra planta estábamos juntos en una celda que sólo se cerraba de seis de la tarde a cinco de la mañana; eso sí, únicamente podíamos pisar el pasillo si era para hacer algún trabajo.
Fue así como entré en contacto con muchos presos, y con frecuencia en mis manos sus mensajes circularon clandestinamente de una celda a otra. En varias ocasiones, de noche hube de llevar la última comida a un condenado a muerte —por lo general filete empanado y ensalada de patatas, sabiendo que a las cuatro de la madrugada siguiente lo ahorcarían o sería decapitado. Algunos de los presos a los que tuve que llevar la “cena de despedida” eran presos políticos, combatientes de la resistencia contra el régimen nazi. Tiempo después, en el campo de concentración, supe por los presos recién llegados que los nazis hablan suprimido incluso este pequeño gesto humanitario.
Gracias a los numerosos contactos que tuve con prisioneros políticos, judíos, delincuentes y otros de mi misma condición, tuve un amplio conocimiento de la miseria y los tormentos que sufrían estas personas; hasta entonces sabía muy poco del martirio de estos presos. Conocerlo me hizo madurar y me fortaleció, y de alguna manera me ayudó a soportar los largos años de calvario que pasé después en los campos de concentración.
Hay que decir que en la cárcel de Viena el trato era humano. Aunque los guardias se encargaban con enérgica determinación de que se cumpliera el reglamento, a menudo tenían alguna palabra amable con los presos. Durante los seis meses de cautiverio en esa prisión nunca oí ni vi que Ie pegaran a nadie.
El día en que se cumplieron los seis meses de la condena y que tendría que haber sido liberado, me informaron que la Central de Seguridad del Reich había solicitado que permaneciera bajo custodia. Me trasladaron de nuevo a la Liesl, en tránsito para ser deportado a un campo de concentración en un “transporte colectivo”.
La noticia me cayó como una bomba, pues por otros prisioneros que habían vuelto de campos de concentración para asistir a juicios sabía que a nosotros, los <maricones>, y a los judíos, se nos torturaba hasta la muerte en los campos, y que pocas veces salíamos vivos de ellos.
En aquella época, sin embargo, no me lo creía, o no quería creerlo. Pensaba que exageraban y lo pintaban todo negro para fastidiarme. Desafortunadamente descubrí que era completamente cierto. ¿Qué había hecho yo para tener que pagar de esa manera? ¿Qué crimen infame había cometido o qué daño había causado a la sociedad? Había amado a un amigo mío, no a un menor, sino a un hombre adulto de 24 años. No encontraba nada de malo ni de inmoral en ello.
¿Qué clase de mundo es este y qué personas viven en él para decirle a un hombre adulto cómo y a quién debe amar? ¿No es cierto que cuantas más inhibiciones sexuales y complejos de inferioridad tiene un legislador, más se le llena la boca al hablar de los sentimientos supuestamente sanos de la sociedad?.
Fuente: cosecha roja